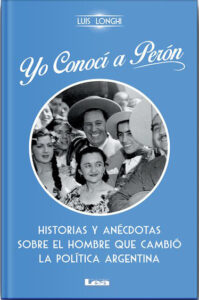Este avión, llamado posteriormente “Huanquero”, resultó uno de los mayores logros de aquel proceso de industrialización de la nación que había dejado de ser simplemente un país agroexportador. Otras realizaciones fueron el biplaza “Colibrí”, el “Pulqui I”, el auto “Graciela”, el camión “Rastrojero”, el tractor “Pampa” y la moto “Puma”. Aunque quizá la joya de esa época haya sido el avión a reacción “Pulqui II”, considerado como uno de los modelos más perfectos en su género, un avión de primera línea que competía con el “Mig 15” ruso y con el “Sabre F 86” norteamericano.
La fábrica estaba en la provincia de Córdoba y allí se realizó el vuelo de bautismo que tuve el honor de pilotear, si mal no recuerdo, en el año 1953. Tardé apenas treinta segundos en levantar vuelo. Luego me mantuve en el aire unos nueve minutos, con permanente contacto con la torre de control, a la que tenía informada de cada uno de los pasos que iba realizando. Hice una pasada a 150 metros de altura, a 330 kilómetros por hora, que era la velocidad crucero y otra a la velocidad mínima de 150 kilómetros por hora y a una altura de 100 metros. Apenas aterrizado, mis compañeros vinieron corriendo hasta el Pulqui, me cargaron en andas y me llevaron, de esa manera, ante el Presidente de la República que presidía el acto.
Imagine usted la vergüenza que me causó aquello. Los que tenemos formación militar no comulgamos con esos impulsos pasionales, pero no me quedó otra que aguantármela pues no me pude zafar del entusiasmo de mis colegas. El General Perón me recibió con un cálido abrazo y unas gratas palabras de reconocimiento. No, no fue ese mi primer encuentro con Perón. En el año 46, cuando me recibí de alférez, de sus manos recibí el sable que corona la culminación de los estudios. Es un rito que aún hoy se conserva con los egresados de la marina, la aeronáutica y el ejército, a cargo del Presidente de la República en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En ese mismo acto recibieron su sable, entre otros, Osvaldo Cacciatore y Emilio Massera. Uno realizó su obra de fragmentación social y cultural de la Ciudad de Buenos Aires como intendente de facto entre el 76 y el 82. El otro padeció ambiciones desmedidas al punto que para él la muerte tenía los mismos atributos que la vida. Ojalá ambos descansen en las fauces de un infierno peor que el que gestaron.
Creo que me definí como peronista en 1951, cuando fue la “Chirinada”. Así llamó Perón al intento de golpe de Estado que quiso dar Benjamín Menéndez y que fracasó rápidamente. ¿Le suena conocido ese apellido? Pues entonces anote y no olvide. Desde hace cien años los apellidos que atentan contra el pueblo humilde y trabajador son los mismos. Aquella mañana del 28 de setiembre, lo recuerdo perfectamente, uno de los sublevados me preguntó: “¿Usted de qué lado está?”. “Mandos naturales”, fue mi escueta respuesta ante la que el desgraciado pegó media vuelta y se fue.
El 16 de junio del 55, cuando los asesinos bombardearon la Plaza de Mayo, yo ya estaba alistado arriba de un Pulqui, que era un avión interceptor que contaba con cuatro cañones Gloster, para ir a defender al pueblo que estaba siendo masacrado. El Pulqui tenía suficiente autonomía para ir y volver de Córdoba a Buenos Aires. Pero las condiciones meteorológicas de aquella mañana no me dejaron despegar. Lamentablemente la batalla de 1955 se perdió.
Cuando estalló la revuelta del 16 de setiembre liderada por la Marina, yo seguía destinado en la base Aérea de Córdoba. Allí la mayoría eran “panqueques”, así llamábamos a los que se daban vuelta. Los suboficiales, los de la escuela de aviación, los de la fábrica, eran todos rebeldes. Los que permanecimos leales éramos unos pocos, más los obreros de la fábrica, obviamente. Yo tenía entonces catorce oficiales a mi cargo y, salvo uno, el resto eran todos gorilas. Sabíamos que los rebeldes iban a volar los jets Gloster Meteor, los mejores que tenía la Fuerza Aérea. Con un compañero mecánico, leal a Perón, nos metimos en el hangar y nos abocamos a la delicada tarea de arrancarles a cada jet las miras de tiro. Sin las miras no tendrían posibilidades de apuntar ni de hacer blanco. Fue nuestro humilde acto de sabotaje, so pena de ser fusilados pues, usted sabrá, aquella gente y otros militares argentinos que vinieron después no tenían reparos en matar gente al pedo. Córdoba era un reducto tremendamente católico y gorila y, además, desde donde operaba Eduardo Lonardi, el futuro presidente de facto. Nos encerramos en un hangar con algunos aviones y caballos esperando la orden de resistir que no llegaba nunca desde Buenos Aires donde se encontraba la mayoría de las fuerzas leales. Sabíamos que se estaba preparando una contraofensiva desde Alta Gracia, Río Cuarto, también en Salta, Neuquén, Catamarca y La Rioja. Iba a ser una masacre entre conciudadanos.
Por suerte Perón frenó todo. Prefirió ceder el mando que someter al pueblo a una inevitable guerra civil. Cuando nos llegó la información de que Perón ya estaba en la Cañonera Paraguaya, supimos que todo había terminado.
Fui preso. Primero en una penitenciaria cordobesa, luego a la Base Aérea Chamical de La Rioja. Acto seguido, me mandaron a disponibilidad. Durante un tiempo vendí lupines, luego agarré un corretaje de libros hasta que, a finales de los cincuenta, entré en Aerolíneas Argentinas.
En el ínterin, en junio del 56, sucede el levantamiento cívico-militar peronista comandado por el General Juan José Valle. Por supuesto que unos compañeros me contactaron anunciándome el movimiento que se estaba gestando y me puse al servicio de la causa peronista. La idea era, entre otras, tomar la Base Aérea de Morón. Ahí estaban los mejores aviones. Yo era uno de los pilotos asignados a subirme a un Gloster Meteor. A mi esposa, que, por supuesto no sabía nada de nada, le dije que me iba a hacer unos trámites a Buenos Aires, aprovechando el viaje en auto de un amigo ingeniero civil.
A la altura de Pilar nos detiene un retén de la policía. Nos piden los documentos y el joven oficial se me queda mirando “¿Doyle?”. “Efectivamente”, le digo. Entonces lo reconozco. Era un buen muchacho que había estado a cargo mío arreglando paracaídas. “Doyle, usted está loco. Mire.”. Me muestra un listado de contra rebeldes peronistas identificados, entre los que estaba mi nombre. La orden era detener y fusilar. Me dejó seguir. En la radio escuchamos que había sido detenido un colectivo con compañeros que se dirigían a Morón. Ahí supimos que el levantamiento había sido sofocado. Aquel hombre me salvó la vida. Fusilaron a treinta, pero en aquella lista éramos como dos mil.
En los años sesenta yo efectuaba varios vuelos a Europa como piloto de Aerolíneas Argentinas. Un gremialista amigo, conocedor de mis posturas políticas, me preguntó si estaba dispuesto a actuar de correo entre Buenos Aires y Puerta de Hierro. Cada dos o tres meses pedía turno para hacerme un chequeo médico con el Doctor Matera. No recuerdo si alguna vez me habrá revisado. Una vez insistió en sacarme una radiografía para matar el tiempo y justificar mi viaje hasta allí. Conversábamos un rato de las coyunturas del momento y yo me retiraba portando un sobre que debía entregar en la Quinta 17 de Octubre, de Madrid. Una vez en España, me acercaba a Puerta de Hierro y le entregaba el sobre en mano al delegado de entonces, que era Paladino.
Claro que tenía la inquietud de cruzar al menos unas palabras con el General pero, por cautela, me limitaba a entregar el sobre y punto. Una vez, por fin, pude verlo.
Por aquella época vivía en España un agregado aeronáutico que había sido compañero mío de promoción. Iba a comer casi todas las noches al restaurant Kon-Tiki de Madrid. Allí se juntaban un grupo de militares del gobierno español, todos falangistas, por supuesto. Una noche mi amigo me lleva a comer a ese restaurant y me presenta a uno de los custodios de Perón que era comisario de policía del Gobierno del Generalísimo Franco. Cabeza, se llamaba. Nos hicimos medio amigotes. Le conté, en confianza, que yo en realidad le traía cartas al General y que alguna vez me gustaría saludarlo. El tipo me prometió habilitarme hasta su presencia.
Mi siguiente arribo a Puerta de Hierro fue en compañía de mi hijo. Ni bien me vio, Cabeza se fue para adentro y en dos minutos volvió con la autorización para hacernos pasar. Perón nos recibió en su escritorio. Fue la única vez que le di las cartas en mano. Me llamó la atención que su escritorio estaba montado sobre una pequeña tarima. Era psicológico eso. En nuestro caso, ni bien entramos, se vino a sentar junto a nosotros pero imagino que hablando con tanto busca político que se le arrimaba, les hablaría desde ese lugar de control y dominación, un pasito por encima. Interrumpió una lectura y se dedicó a darnos charla, sin interrupción, durante casi tres horas, una conferencia para dos, parecía. Luego de ese tiempo se acercó una mucama para decirle que la señora decía que ya era hora de descansar.
Casualmente a los pocos días me lo encontré a Paladino hecho una furia. “¿Qué le pasa?” “No me dejan entrar más a la Quinta, apareció un tal López Rega que copó la parada y maneja todos los hilos de ahí adentro”.
No, no lo volví a ver personalmente a Perón. Pero yo conduje al gran conductor. Durante casi veinte horas estuvimos a metros de distancia sin vernos las caras. Fue mi responsabilidad dejarlo con vida en territorio argentino. Quizá ésta sea la historia que más le interese escuchar. ¿La fecha? 20 de junio de 1973. Yo piloteaba uno de los aviones. Es que eran dos aviones. ¿No lo sabía? Yo piloteaba un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas bautizado “Betelgeuse”, contando entre los pasajeros al Teniente General Juan Domingo Perón, al Presidente de la República Héctor Cámpora y una comitiva de ciento cincuenta personalidades de la política, el gremialismo, el deporte y el espectáculo cuyo objetivo no era otro que el de salvaguardar la vida de Perón. Servirle de escudo, dicho metafóricamente. Se sabía de planes secretos para voltear la nave.
Aquellos militares, que no se cansaban nunca de dar golpes de Estado, no tenían escrúpulos a la hora de matar compatriotas. Ya le conté que antes de ser piloto de una aerolínea privada pertenecí a la Fuerza Aérea. Conocía muy bien a esa gente y a sus secuaces del ejército y la marina. Querían y podían matar a Perón cuando lo decidieran, pero asesinar a tantas personalidades públicas hubiera significado una carga pesada de levantar. Tampoco, imagino, se pondrían de acuerdo sobre la conveniencia de matarlo o no. Por las dudas, conociendo los bueyes con los que arábamos, se habían tomado todas las previsiones del caso. Una de esas previsiones era la del segundo avión que venía solamente con la tripulación a bordo, dispuestos a aterrizar donde fuera si es que había que cambiar a Perón de aeronave. Otra de las reservas fue hacer la parada de reaprovisionamiento en las Islas Canarias y no en Brasil, que hubiera sido lo más lógico. Es que los brazucas, por lo menos en ese momento, no eran confiables. Ya habían inclinado la balanza en el avión de 1964, que traía a Perón, no dejándolo seguir rumbo a Buenos Aires. Una patraña pergeñada por la pseudodemocracia de entonces, arrodillada a las órdenes de las fuerzas armadas y los “sospechosos de siempre”.
Cuando estábamos a menos de una hora de Buenos Aires, a la altura de Durazno, en Uruguay, se produjo una comunicación urgente desde la torre de control del Aeropuerto Pistarini de Ezeiza. Desde allí, el Presidente de la República en ejercicio, es decir, Vicente Solano Lima, pedía comunicación inmediata con Héctor Cámpora, quien al instante entró en la cabina de mando. El mensaje fue clarísimo: “En Ezeiza se están matando. No pueden aterrizar ahí”.
En un avión, no sé si usted lo sabe, no existen presidentes ni reyes, el responsable total y absoluto es el comandante y su plan de vuelo. Aquel plan de vuelo era terminante: ante cualquier contratiempo que surgiera en el Aeropuerto de Ezeiza, el segundo destino previsto era Morón. Cámpora me miró desesperado, abriendo los brazos, rogando por mi oportuna decisión.
En ese preciso momento, se produjo otro acontecimiento inesperado. Por la radio se cruzó una frecuencia y se escuchó claramente: “Aguila 1, Aguila 1”. ¿Sabe lo que significa? “Águila”, “Cuervo”, “Zorro”, son los seudónimos que se dan los aviones de caza. Comprenda que nuestra información sobre los acontecimientos en tierra era limitada. Esos aviones de caza podían ser tanto una protección como una amenaza. No hubiera sido la primera vez en la historia de nuestro país que algún panqueque perteneciente a las Fuerzas Armadas cambiara de bando a mitad de camino. Ninguno de los que estábamos en aquella cabina de mando éramos nenes de pecho.
El Gobierno de Cámpora llevaba apenas unas semanas de desarrollo. La ideología de las Fuerzas Armadas no se había desmantelado en tan poco tiempo. Conocíamos el odio visceral hacia Perón de los que habían presidido el país hasta hacía unos pocos días. Entonces tomé conciencia no solamente de nuestro peligro de muerte sino además de que, quien fuera que hubiera enviado a los aviones de caza, escuchaba todas nuestras conversaciones con la torre de control de Ezeiza. En ese momento tomé una decisión y mentí por radio nuevo destino: “Nos dirigimos al Aeropuerto de La Plata”. Y acto seguido rumbeé directo al Aeropuerto de Morón, adonde deposité, sano y salvo, al primer justicialista de esta tierra, el Teniente General Juan Domingo Perón.
¿Mi nombre? Doyle. Conan Doyle.
No, mi amigo, no. Nada más alejado de la ficción que todo lo que le acabo de contar.
__
El presente texto forma parte del libro Yo conocí a Perón de Luís Longhi.
Ediciones Lea, 2014.