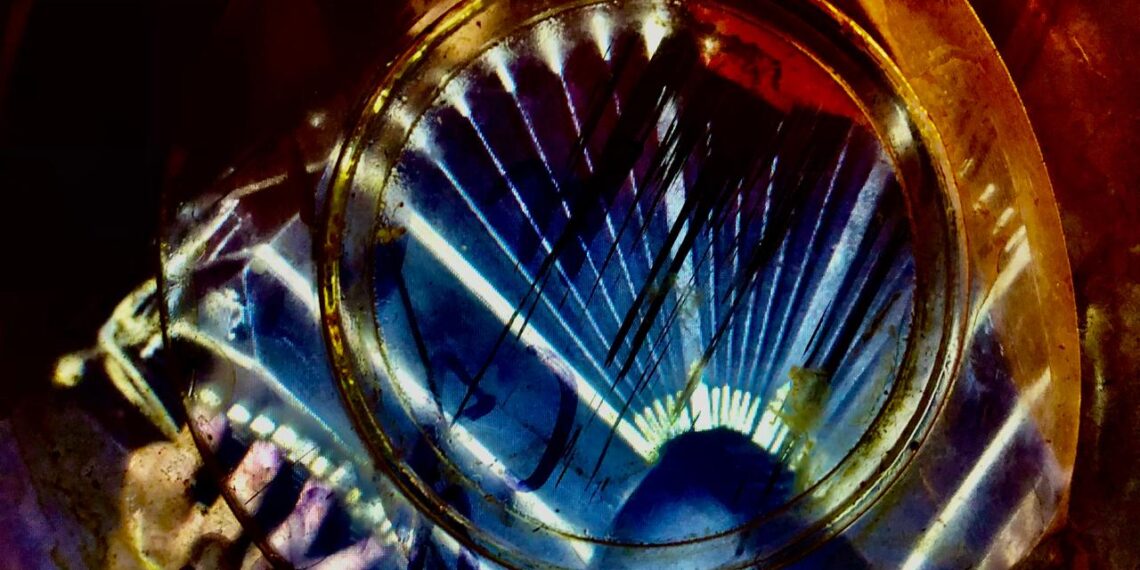Novela de Luis Longhi
Episodio quincenal del policial negro entreverado con buena parte de la historia de la Argentina y del tango.
Anselmo Irusta es uno de los bandoneonistas más iluminados que ha dado esta tierra, pero además de su arte, es poseedor de una crueldad despiadada. Sus crímenes y su música van de la mano. En 2010, a punto de cumplir 100 años, un azaroso reportaje deja expuesta una vida plagada de sangre y belleza.
CAPÍTULO VEINTIDÓS
2010
—Siempre pienso que está bien. Bah, pensaba. Sin dudar, esa parte se la dejo a los giles. Si volviera a componer, el tango se llamaría “Hecho”.
—¿Nunca dudó en su vida?
—Una vez, no me decidía entre la piragua o la carroza. Decidió mi viejo subiéndome de prepo al caballo. Ahí se definió mi destino.
—¿Le queda algún sueño por cumplir?
—Morir tocando el bandoneón.
—Arriba del escenario, como Moliere.
—¿Dónde tocaba ése?
—No, era un escritor francés, un actor que…
—Yo voy a ser el primero. Nunca pasó.
—Perdóneme pero no creo que pueda volver a subirse a un escenario después que salga publicado este reportaje.
—¿Quién lo dice?
—…
—¿A vos te parece que con casi 100 pirulos se van a atrever a tocarme? Se ve que no sabés nada de leyes. Todo prescrito, pibe. Me podrán putear pero nunca engayolar.
—Sí, claro, obvio pero… me refiero a la condena social. Nadie se atrevería a…
—Hace muchos años que estoy condenado.
—Me refería a…
—Con mi muerte voy a ser un precursor. Fijate que Arolas murió en la calle, acanalado por un feite demasiado profundo. El gordo Troilo, pobrecito, espichó llorando. Me gustaba pasar por el bar de Corrientes y Paraná para sentarme a charlar con él, bah, charlar, escucharlo. Fue a la única persona en toda mi vida que me gustaba escuchar, lo que tenía para decir o para callar. A veces pasaban horas sin decir una palabra. Una vez un mozo, que lo conocía tanto como su mujer, se me acercó hasta el oído y me susurró: cuidado que va a llorar, mejor déjelo solo. Se hubiera merecido morir tocando, le falló por algunas horas, una pena, estoy seguro que lo hubiera querido. El gato canalla por suerte murió como se merecía, todo entubado. Aunque le hubieran llevado el fueye al hospital se hubiera quedado con las ganas. Yo mismo se lo hubiera alcanzado. Me hubiera gustado ver sus ojos desesperados de tener el fueye encima y que sus dedos agarrotados no pudieran gatillar ni un sol. Me intriga saber qué hubiera tocado de haber podido en ese momento. Un tango seguro que no.
—¿Por qué odia tanto a Piazzolla?
—Él solito se buscó el odio. Lo disfrutaba. En esos nos parecemos. Pero fue ingrato con el tango. Pegó un volantazo y cambió de ruta. Nosotros ya habíamos atravesado toda la evolución de la especie. Con la orquesta de Troilo se llegó a la perfección. El mocito, en cambio, quiso evolucionar todavía más. Pero tuvo que volantear. Tango las pelotas. Nos cagó la vida.
—La música de Piazzolla es escuchada y estudiada en todo el mundo.
—Fue una canallada. El golpe de gracia.
—Habla como si el tango se hubiera muerto, hay cientos de grupos de tango hoy que…
—¿No tenés que cambiar las pilas?
—Sí, debería.
—En silencio.
CAPÍTULO VEINTITRÉS
1992
En la pequeña radio a transistores suena “La cachila” por Troilo-Grela. Al terminar el tema ocurre un extraño silencio. Como si la locutora se hubiera distraído. Se escuchan unos papeles pasando por delante del micrófono. Antes que la voz se siente el suspiro de Héctor Larrea. Acaba de morir el último revolucionario del tango, Astor Piazzolla. Anselmo escupe al suelo. El asesino del tango, susurra. Seguro que ahora ponen esa mariconada de “Adios nonino”. Suena, sin embargo, un tema complejo, rítmico, potente. Obvio que no lo conocía. Salvo aquella vez en el subsuelo, nunca más se atrevió a tomar contacto con sus creaciones, con excepción de lo esporádico que pudiera sonar en la radio. Reconoce dos bandoneones furiosos y precisos. Quién será el traidor que se juntó con ese delincuente. El juego melódico, armónico y rítmico es realmente elocuente. Le provoca urticaria tanto conocimiento. Le pica, se rasca, como aquella vez en el subsuelo. La percusión del contrabajo, parece mentira, aporta algo excéntrico y a la vez poderoso. El solo del violín logra calmarlo, hacía falta, se relaja, qué bien. Pero cuando aparece la guitarra eléctrica en un estrambótico soliloquio no puede contenerse. Con los dos puños golpea en la mesa esperando acabe esa atrocidad, quiere callarla pero no tiene la lucidez suficiente para simplemente desconectar al emisor. Para colmo la guitarra eléctrica conduce esa imagen citadina de noche ordinaria hasta el final del tema. Cuando la locutora anuncia “Marrón y azul” por el octeto de Astor Piazzolla la radio ya está en vuelo hacia la pared.
Todo le pesa, lo lentifica. Por suerte “El Viejo Almacén” le queda a unas pocas cuadras. El conchabo le llegó hace unos meses de pura casualidad. Una noche, con este antro para turistas en busca de la tarjeta postal tanguera repleto hasta la manija, se les mancó en camarines Lisandro Coralli. El pobre viejo dinosaurio se resistía a dejar de tocar. Había arrancado en el 20 en la orquesta de Roberto Firpo y de ahí en adelante había ocupado fila de bandoneones en más de una treintena de agrupaciones. Eficiente hasta la exasperación ocupó siempre un honorable segundo plano. No pretendía más, era feliz con eso. En los sesenta cuando fueron desapareciendo las orquestas de tango, ante la falta de trabajo, tuvo que apuntalar su autoestima para ubicarse como solista en pequeños tríos o cuartetos. Nadie tan estudioso ni aplicado como Lucho Coralli. Los cantantes lo adoraban porque no existía tango sobre la faz de la tierra que no conociera. El gran divertimento en camarines esperando por un show era sorprenderlo a Lucho con algún tango. Nunca pudieron derrotarlo. Pero los mayores aplausos entre sus colegas tangueros se los llevaba por su erudición sobre lo desconocido. Una vez un violinista francés pretendió desafiarlo ejecutando una melodía en su instrumento. No solo que Lucho le tocó la segunda y el estribillo sino que como corolario del chanchán explicó que ese tema “El derrotero del Doctor Fausto” era un tango alemán que solía cantarse en los encuentros clandestinos berlineses durante la segunda guerra. Su autor era Allan Konigsberg un austríaco que pudo escapar del nazismo desarrollando una importante carrera como comediante en los Estados Unidos. En los últimos tiempos el bandoneón ya pesaba casi tanto como su cuerpo pero aun así no resistía la tentación de subirse al escenario del “Viejo Almacén” para hacer lo que más amaba en este mundo, un mundo que sabía se le estaba acabando. Era el primero en llegar. Solía quedarse dormido en un rincón ni bien se aflojaba después del trayecto desde su casa. Fue por ese motivo que aquella noche tardaron en darse cuenta. Cuando faltaba poco para arrancar el show alguien quiso despertarlo pero no pudo. Estaba frío. Con la cabeza apenas apoyada de costado contra la pared, su pequeña mano sobre la caja del bandoneón y una sonrisa en los labios que conmovió a todos los que se acercaron a contemplar la imagen. El empresario que manejaba el negocio decidió que no se avisaba a la familia hasta que no terminara la velada. Hubo algunas tibias quejas que fueron sofocadas con amenazas de despido. El problema era que necesitaban un bandoneonista que lo reemplazara. No es concebible tango para extranjeros sin bandoneón. Allí surgió el nombre de Anselmo que estaba sin trabajo y que encima vivía a unas pocas cuadras. La cuestión se resolvió gratamente para beneficio de todas las partes. El repertorio no era un problema pues todo lo que suele tocarse en este tipo de espectáculos es el lugar común del estereotipo menos osado. Hubo sí que atrasar un rato el comienzo lo que se resolvió con unas empanadas de regalo para los espectadores más un desopilante monólogo improvisado por la actriz que oficiaba de presentadora, una estupenda comediante que tenía una innata habilidad para hacerse entender en cualquier idioma. Lo que nunca olvidará Anselmo son esos minutos que tuvo a solas con el cuerpo inerte de su colega muerto cuando acabó la noche. Esperando a la ambulancia y a la familia decidió sentarse al lado del cadáver de ese tipito que transmitía tanta paz interior.
—Te falló por poco. Mala leche. No lo calculaste bien, qué chabón. Era cuestión de aguantar unos minutos más. A veces la vida puede ser injusta. Yo voy a poder, te lo aseguro. Cuando nos juntemos allá arriba te voy a explicar cómo fue la sensación. Un placer, maestro.
Para qué ensayar si se toca todas las noches lo mismo. No encuentra palabras para tanto hastío. En este trabajo de lunes a lunes se siente un burro activando la noria del sinsentido tanguero. Visto con los ojos de la furia creadora de su juventud esta feria del estereotipo de lo que se supone genuino se parece bastante al infierno. Lo fastidia sobremanera tener que venir tan temprano. Se consuela pensando que al menos puede parar la olla tocando el bandoneón. Recuerda sus días como director de orquesta citando a sus músicos un par de horas antes del show para repasar un tango de los nuevos, recién salidito del horno. Acá, en este tugurio para forasteros que no saben nada de tango, eso no cuenta. Para cambiar algo del repertorio clásico tendría que ocurrir una revolución o alguna de esas mersadas con las que se pretende avivar a los giles. El trompa al verlo llegar lo hace pasar a su pequeña oficina para pagarle la semana.
—Te pago en dólares. ¿Puede ser?
—No, pesos.
—Ahora es lo mismo, Anselmo.
—Tengo que pagar la cuenta del almacén.
—Dale dólares, el tipo te va a agradecer. ¡Uno a uno, Anselmo! Qué me contursi. Entramos al primer mundo. Cavallo viejo y peludo nomás. Mi señora está chocha, nos vamos a Miami la semana que viene. Ah, escúchame, para consolidar el negocio decidí que todos los artistas van a empezar a usar la ropa que los turistas creen que usan los tangueros. Por eso los cité más temprano, hay que tomar medidas, probar, ajustar…
—Una gilada.
—Llamalo como quieras pero pensá que Gardel cuando debutó en París se tuvo que empilchar de gaucho.
—Un tanguero hoy no se viste así.
—¿Dónde hay tangueros hoy?
—Acá tenés unos cuantos.
—Acá y en los otros tres o cuatro tugurios como éste en donde mantenemos la llama encendida. Te desafío, yirá Buenos Aires y juntámelos a todos, no alcanzás a llenar un álbum de figuritas. No somos tan esquemáticos pero algún toque teníamos que meter, la competencia está complicada así que a partir de hoy todos con ropa de época. Estilo compadrito, ¿entendés? Ustedes son todos veteranos, así se vestirían cuando empezaron ¿o no?
—No.
—Piola, lindo, colorido, elegante, les va a dar imponencia ahí arriba. Andá para el camarín que el sastre te va a acomodar unas pilchas que compré.
Lo reconoce de espaldas mientras le toma medidas a Colángelo, el pianista. El gesto ampuloso con los brazos lo delata. La imagen de aquella experiencia nefasta en la televisión le cae como un techo en plena mollera. Es el mismo esperpento un poco más arrugado y funambulesco. Una caricatura exagerada. Como si hubieran sacado a Peter Lorre de una película blanco y negro y lo hubieran coloreado con témperas y acuarelas. Amarillo el pelo, verde el cuerpo, rojo las piernas, marrones los pies. La incontinencia verbal de Colángelo agrava la situación.
—Che, Anselmo, vos que sos medio malevo, tené cuidado con este genio, le gusta que le froten la lámpara.
El vestuarista se mata de la risa mientras le va pasando saco, lengue, sombrero y pantalón.
—Chiquis, zapatos y camisa usen los de ustedes, el presupuesto no dio para tanto.
¿Habré escuchado bien?, ¿dijo chiquis? Me llega a poner una mano encima y lo bajo de un cazote, piensa Anselmo sin decidirse a entrar, parado expectante en el vano de la puerta. El petiso amanerado lo observa intrigado.
—Yo a vos te conozco.
—No creo.
—Soy fatal con las caras. Ya te voy a sacar. Vení que te tomo las medidas.
—Yo traigo mi propia ropa.
—Tienen que estar todos vestidos de compadrito, maestro.
No le responde, se le queda mirando como a un dibujo animado. El patético gesto de decepción infantil que pone el modisto haciendo trompita con los labios merecería una muerte dolorosa, especula Anselmo. Por eso siente el dolor de su media vuelta, por abandonar sin reprimenda. Se va a tomar un whisky al salón principal. Como es temprano accede a la cocina vacía, se sirve un generoso Old Smuggler, le agrega unos gramos de pólvora y se sienta en una de las mesas del fondo. Está hirviendo de bronca. Palpa revólver y navaja debajo del saco. Desde la semi penumbra ve entrar y salir a los artistas disfrazados. Canturrea el estribillo del tango “Marioneta”. La irritación sorpresivamente cambia de forma cuando ve aparecer a la cantante Virginia Luque. Hace unas cuantas semanas que comparten escenario, nunca le dio bola, como al resto de sus compañeros laborales, pero la renovada imagen que presenta ante sus ojos lo sobresalta de una manera inesperada. Apura el whisky de un trago, se incorpora alterado. Se la queda observando como si fuera un espectro surgido de las entrañas mismas de su pasado. Esa mujer, vestida ahora de hombre, con traje, funyi y lengue, se sube al escenario para repasar un tango con Colángelo. Bromean antes de arrancar.
—Vestida así me siento Rosita Trigali.
—Cómo cantaba esa mujer.
—Me da pena como terminó, pobrecita.
—Está en sol.
—Por eso, me gustaría si pudieras subirlo un poco. Me queda bajo.
—Veamos.
Pasaron “Nostalgias” de taquito. Anselmo queda conmovido, hechizado. No por el tango sino por el fantasma que acaba de aparecer delante de sus ojos. Virginia se sorprende al sentir el resplandor de una mirada que hace foco obsesivamente sobre su figura. Nunca cruzó más que saludos de rigor con el parco bandoneonista. Qué tipo raro, piensa. Al descender del escenario recuerda algunas cosas, por eso se le acerca.
—Claro, vos anduviste con ella ¿no?
—Qué le pasó. Dijiste pobrecita.
—¿No te enteraste?
—De qué.
—Murió en un loquero. Estuvo un tiempo enganchada con un millonario, pero el tipo estaba casado, llevaba una doble vida, así que parece que la cosa terminó muy mal. Encima con lo peronista que era nadie quería contratarla, estuvo en cana un tiempo y cuando salió el único que le dio una mano fue Hugo del Carril pero ya había entrado en un pozo depresivo, sin un mango, sin laburo, sin familia. Pobrecita. Yo me enteré hace poco. Tampoco sabía nada.
La noche amenaza con ser muy larga. Anselmo está absolutamente perdido, lastimado, como si lo hubieran largado en medio del campo y no supiese para dónde arrancar. Justo ahora que por fin encontró un laburo con el que vivir relativamente bien, teme cometer una locura de otro tiempo. En los camarines llama la atención, no por su silencio y su parquedad a la que todos ya están acostumbrados, sino por la pilcha, es el único que no está vestido de compadrito. Para sorpresa de los músicos, Ramírez, el gerente del “Viejo Almacén”, prevenido seguramente por el vestuarista, entra para corroborar la información recibida.
—Anselmo, ¿podemos hablar?
—No.
—Por favor.
—No.
—No me gustaría hacerlo delante de tus compañeros.
—Ningún problema.
—De acuerdo. Tenés que adecuarte a las condiciones que establece la casa, si no, vamos a tener que prescindir de tus servicios.
—¿Desde hoy?
—Desde mañana, el boliche está lleno y ya no hay tiempo de salir a buscarte un reemplazante.
—Paga doble hoy.
—Imposible.
—Me voy.
—Está bien. Doble y última.
—Hecho.
—Ah, muchachos, esto va para todos, a partir de hoy, en homenaje a Piazzolla, la segunda parte la arrancamos con “Adios nonino”.
La erupción es repentina. La incomodidad, inaguantable. Demasiado para una sola noche.
—Pará Anselmo, ¿adónde vas?
—A cazar pajaritos.
—No podés irte.
—¿Quién lo dice?
—Basta Anselmo, es demasiado. Te volviste loco. Hay un compromiso.
—Paga triple.
—De acuerdo.
—Y minga de “Adios nonino”, yo no toco mariconadas.
—Es un homenaje, Anselmo. Decisión artística de la casa, eso no entra en discusión.
Hacía décadas que no lo hacía en público. Pero el instinto le surge del fondo de las tripas. Sin la rapidez de otro tiempo desenfunda el arma y la apoya suavemente en la nariz de Ramírez.
—Dije que minga de “Adios nonino”. ¿De acuerdo?
—De acuerdo.